
Con los pies en la tierra y el vino en la cabeza
Julián Berg: “El vino necesita parar, como nosotros”

Hacemos otro usted para usted Un bello clon Los mejores vinos que hay En el súper nunca están El martillo de las brujas (Malleus Maleficarum) Canción de Indio Solari
“Hacer es intrínseco a mí”
—¿Por qué vino y no otra cosa? —le pregunto, rompiendo el silencio.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Y Julián suelta una frase que podría ser tatuaje de vida:
“Porque necesito tocar algo y transformarlo.”
No le va el mundo de los servicios, los algoritmos ni la economía del conocimiento.
“Yo necesito ver una cosa, tocarla y transformarla en otra”, dice.
Su mirada tiene algo de artesano, de albañil de la materia.
De los que todavía creen que hacer no es una palabra cualquiera, sino un acto sagrado.
El vino, para él, es un milagro doméstico: un alimento que se niega a morir.
“Fermentar —explica— es conservar. Es rescatar algo del paso del tiempo. Si no lo intervenís, la uva se termina en diez días. Pero si la trabajás, puede acompañarte años.”
Y ahí entra lo cultural:
“El vino es reunión, celebración, compañía. A veces con otros, a veces con uno mismo. Nos acompaña desde hace seis mil años. Y además, te obliga a quedarte. No podés hacer vino si no estás. Te arraiga.”
Hay en su voz algo de esos hombres que encontraron su lugar después de mucho andar.
Como si hacer vino fuera, al final, una forma de quedarse quieto sin dejar de moverse.
El agua que no corre
Julián no nació en Mendoza.
Viene del Litoral, donde el agua es promesa cumplida.
“El agua allá se da por sentada”, dice, recordando su infancia a 300 metros del Paraná.
“En un fin de semana te llueven 200 milímetros. Cuando vine acá y me decían ‘el río’, veía una cuenca enorme y un hilito en el medio. Yo pensaba: ‘¿Y el río dónde está?’”.
Hasta que conoció Potrerillos.
Y entendió que el agua, en Mendoza, no corre: se administra.
“Ahí me di cuenta: acá la tienen guardada. Se la cuida. Se la raciona. Se la respeta.”
Su tono cambia, se vuelve casi tierno.
“Cuando llueve, es una fiesta. Después de 48 días sin una gota, cae un poco de agua del cielo y es una bendición. Una alegría animal.”
Esa frase condensa una ética: la del que aprendió a no dar nada por sentado.
En una tierra donde cada gota cuesta, el vino es casi una plegaria embotellada.
“Vivir bien es tener algo que hacer”
La charla se desliza hacia otra pregunta: ¿qué significa vivir bien?
Y Julián, sin dudar, responde:
“Vivir bien no es ir a Dubái ni hacer shopping en Miami. Es tener algo que hacer que te haga sentir que estás aportando a algo más grande.”
El vino, dice, lo mantiene despierto.
“Me da ganas de dormir poco, de levantarme temprano, de ver si heló o si no. Me mantiene activo, me mantiene pillo. Y después, todo eso que hago con pasión se nota en el vino.”
Hace una pausa y sonríe con cierta ironía:
“Hoy se están haciendo vinos desalcoholizados. Fermentás una fruta para que haga alcohol y después te tomás el trabajo de sacárselo. Es ridículo. Si querés jugo de uva, tomate un jugo de uva, c…”
Y ahí está su filosofía resumida en una frase de campo: hacer lo necesario, pero sin traicionar el sentido.
El circo y los payasos
El mundo del vino tiene su show, claro.
Degustaciones, etiquetas doradas, influencers de nariz entrenada.
Pero Julián lo dice sin rodeos:
“El circo es real. El problema es cuando lo único que hay en el circo son payasos.”
El vino, sostiene, atraviesa una crisis global.
Ya no se toma como antes.
“Estamos en récord de bajo consumo. En Argentina hoy se beben 14 o 16 litros per cápita al año, y llegamos a consumir 90. Antes el vino era parte del día a día: almorzar, cenar, dormir la siesta. No era para emborracharse, era para vivir.”
Y, con un dejo de ironía, agrega:
“Hoy el cuerpo es el templo. La vida sana, la proteína en polvo, la mente zen. Y el vino, pobre, paga los platos rotos. Pero después te compran un scoop de una proteína sintetizada en laboratorio y se creen saludables.”
Su tono no es de queja: es de quien observa el mundo desde el margen y lo entiende, aunque no lo comparta.
El vino, la clase y la decencia
Hay una línea de Atahualpa Yupanqui que a Julián le gusta citar:
“Al rico se le dice ebrio, al pobre borracho.”
“Y sí —dice—, en el vino también se nota eso. Hay una división de clase. Pero por suerte, en Argentina, por lo que pagás, bebés bien. Hasta el vino barato es bueno.”
Un vino de mesa, de litro, vale lo que tiene que valer y da lo que promete.
“Ya cuando pagás 400 o 500 dolares por una botella, lo que estás pagando es otra cosa: el privilegio de poder pagarla. En la estructura real de costos, ningún vino debería valer más de 30 o 40 dólares, con todo incluido. El resto es vanidad.”
No hay resentimiento en su análisis, solo un sentido común que se fue volviendo revolucionario.
En el fondo, Julián defiende una idea vieja pero vigente: que el vino fue, durante todo el siglo XX, una costumbre del pueblo.
“Tomaba vino el albañil, el arquitecto, el empresario. Era algo compartido. Hoy el pequeño productor no puede competir con las grandes bodegas, pero sí puede diferenciarse.”
Su público es otro: el que busca descubrir, el que se anima a probar algo nuevo.
“Esa gente es generosa —dice—. Cuando le gusta un vino, lo comparte. Ese es mi mercado.”
La sapa y el WhatsApp
Su historia con el turismo es otro capítulo aparte.
“El enoturista pasa por una bodega grande, lo atienden bien, prueban tres vinos y chau. Después van a otra y ni los dejan entrar sin reserva.”
En cambio, con él es distinto.
“Acá llegan, me escriben por WhatsApp, me buscan en Google, y me encuentran con la sapa en la mano. Les digo: ‘Dame diez minutos, o venite a la tarde que me cambio’. Y ahí empieza la charla.”
Hace apenas 12.000 litros por año.
Podría duplicar, pero no quiere.
“Si hago más, pierdo el control. Prefiero la calidad antes que la cantidad.”
Esa frase podría aplicarse al vino o a la vida, da igual.
“Cuando ya no podés estar en cada paso, deja de ser artesanal”

Le pregunto cuándo deja de ser un vino artesanal y pasa a ser industrial.
No duda:
“Cuando ya no podés estar en cada paso del proceso.”
Una familia puede encargarse de 10 o 12 mil litros, dice.
Más que eso ya requiere estructura, empleados, responsables técnicos, permisos y burocracia.
“Una bodega chica hace tres millones de litros. Una mediana, diez. Y una grande, treinta millones. Hace poco conocí una planta de FeCoVitA que envasaba tres millones por mes. Y eso solo en vidrio, porque la de tetra hace el doble.”
Hace una pausa y mira hacia el suelo:
“Es una fábrica. Tres turnos de ocho horas. No puede parar. Si para, pierde.
Y ahí te pregunto yo: ¿dónde está la calidad?
El vino, a veces, necesita parar.”
El vino y el tiempo
En ese momento el plano del pie parece cobrar sentido.
El pie quieto, la tierra, el silencio.
Todo lo que Julián dice se resume en eso: parar.
El vino necesita reposo, como el agua necesita dique y el alma necesita pausa.
Su manera de trabajar es casi un alegato contra la prisa.
En un país que se acelera incluso para sufrir, él elige la lentitud como método de precisión.
“Si hago más, pierdo el detalle. Y el detalle es lo que hace la diferencia entre un vino y un producto.”
quietud y copa
Cuando termina la charla, no hay moraleja ni aplauso.
Solo un pie que se detiene, un poco de polvo que cae, y el sonido —breve, sagrado— de una botella que se abre.
Julián Berg no habla de vino para venderlo.
Habla para entenderlo.
Y en ese intento, también se entiende a sí mismo.
Porque hacer vino, para él, no es un negocio: es una forma de estar en el mundo sin perder el equilibrio.
Un oficio que enseña a cuidar el agua, a aceptar el tiempo y a no apurarse a vivir.
“Fermentar —dice— es conservar.”
Y en un país que se fermenta todos los días, conservar algo —una idea, una costumbre, una pausa— es casi un acto de fe.
Para comprar Vino contactarse al 341 358-3954












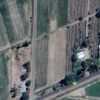


Comentarios
2
Muy buena nota. Tremenda la claridad de Julián y hermosos los aportes del periodista. Puro amor en las dos artes… 👏👏👏
Muy buena nota, pensada, un artista del vino 🍷 👏 👌